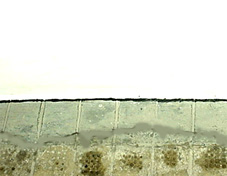|
Suelo apagado
Bajo casi todas las casas blancas de este lugar se extiende una delgada cenefa negra, pintada habitualmente con nogalina. Las mujeres actúan como las guardianas de esta firma y mientras la casa esté habitada la vida se levantará sobre ella, sobre la cenefa, ese falso horizonte que convierte en cielo, en manuscrito blanco, estratigráfico de cal, las paredes Artificial elemento, sutil, la cenefa es (todos aquí lo saben) un abismo que separa (¿o será que une?) la vertical en que se vive de la horizontal en que se muere. Si la casa está viva, sin permiso para cerrar los ojos, cincelará un intenso amanecer paralizado; si está viva, la cenefilla escribirá un aliento bajo las casas que, por contraste, duplicará la cal del cielo, congelando el tiempo en sus paredes, protegiendo las venas de la tierra que sutura (a la par que se dibuja). No sea que el campo y el tiempo se adentren demasiado. Si
no la pintan... ¿cómo podrían garantizar los
que aquí viven que sus casas no se convertirán en
olivos y que, sin la cenefilla, no echarán raíces
las paredes? *** Aurorita dejo de pintar la cenefa cuando su marido Manuel murió. El hombre pasaba de los ochenta y llevaba un tiempo diciéndose a sí mismo: «Lo mejor es que me vaya... Lo mejor... es que me vaya». Y una tarde, postró la cabeza sobre sus manos y ya no la levantó. Tranquilamente se dejó ir. Hace años que vivían solos en el pueblo porque sus hijos, como casi todos los más jóvenes, se marcharon a las ciudades del norte. Antes de que Manuel muriera Aurorita fue una mujer risueña y optimista. Se apreciaba sobre todo en su voz, clara y enérgica. También en un par de pronunciadas arrugas junto a su boca, de esas que se labran en la cara de los que siempre sonríen, como algo natural. Dijera lo que dijera las arrugas estiraban su boca para hablar desde la sonrisa, mientras en el fondo de su garganta un eco femenino parecía tararear una musiquilla de fondo, un ritmo infantil y acompasado que de tener letra diría algo así como: «Las ca-bri-tas de Juan Se-rra-no lle-gan tar-de, se van tem-pra-no...» Aurorita solía cantar ésta y otras canciones mientras hacía un juego de manos a los niños que se sentaban en el escalón de su casa. Ella tenía las manos especialmente largas y como el juego consistía en atrapar las de los niños (y Aurorita no hacía trampas) siempre ganaba. Físicamente llamaba la atención su estatura ya que era una mujer alta para la escasa altura media de los lugareños e, incluso ya anciana, no andaba encorvada como muchas personas de allí. Claro está que ella vivía en la parte llana del pueblo y no tenía que sufrir cuestas imposibles donde el cuerpo y su caminar tienden a posturas de recogimiento. Aurorita
tenía la piel blanca salvo brazos y rostro dorados por el
trabajo en el campo; el pelo negro impecablemente recogido en un
moño bajo. Y solía llevar vestidos oscuros, siempre
tapados con una fina bata sin mangas color violeta con minúsculas
florecillas blancas. Le gustaba pintar su cenefa con la bata puesta, lo hacía cada año al terminar el encalo, unos días antes de Semana Santa. Con la cenefilla, borde casi negro, remataba la fachada blanca, como si la pared fuera tela y la línea pintada su dobladillo. El conjunto —pared y cenefa— al ojo relumbraba minimalista pero al tacto se sentía barroco y repleto de rugosidades irrepetibles, como una camisa de piedra hecha a medida de su hogar, renovada y almidonada cada año. El mes pasado apenas se veía ya la cenefilla de su casa. Se percibía un rastro sutil con una mínima intermitencia, como la respiración de Aurorita entonces, luchando y cediendo. Más cediendo que luchando. Más cediendo y... se borró. Hoy la casa de Aurorita luce distinta. La hija menor se ha separado y ha decidido venirse a vivir al pueblo con sus niños pequeños. Se ha quedado con las tierras que tenían sus padres junto al arroyo. Lo que antes fue un huerto, hoy terruño salvaje. Con gesto esperanzador, decía a los vecinos que lo estaba recuperando y que, de momento, había plantado habas. Al decirlo cruzaba los dedos. Hoy la casa de Aurorita está recién encalada y a sus pies su hija, de perfil similar al de la madre pero cambiando su lustrosa bata violeta de florecillas blancas por un desgastado pantalón vaquero, y la nogalina por pintura negra, firma con un pincel un nuevo pacto con la tierra, una esperanza de vida para la casa, para el pueblo, para el huerto, para Aurorita.
|